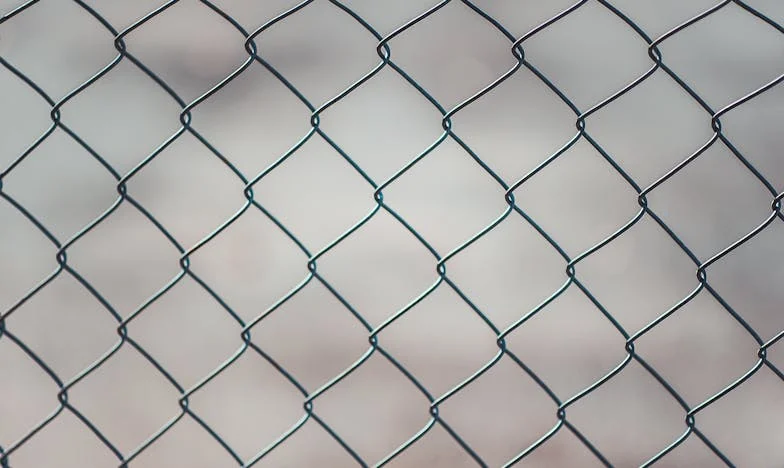Cuando el teléfono suena y el corazón se rompe: Mi historia de amor y límites con mi hija
—Mamá, ¿puedes ayudarme otra vez?—. Su voz, tan parecida a la mía cuando era joven, suena temblorosa al otro lado del teléfono. Aprieto el auricular con fuerza, como si así pudiera sostenerla, como si así pudiera evitar que se me escapara de nuevo. Pero ya no siento esa alegría de antes, ese cosquilleo en el estómago que me recorría cada vez que veía su nombre en la pantalla. Ahora solo hay un nudo en la garganta y una pregunta que me martillea la cabeza: ¿hasta cuándo?
Me llamo Carmen y tengo 62 años. Vivo en un piso pequeño en Vallecas, rodeada de fotos antiguas y recuerdos que pesan más que cualquier deuda. Lucía es mi única hija. La tuve joven, con apenas veinte años, cuando aún creía que el amor podía con todo. Su padre, Antonio, nos dejó cuando ella tenía cuatro años. Desde entonces, he sido madre y padre, amiga y enemiga, refugio y muro.
Recuerdo la primera vez que Lucía me pidió dinero. Tenía dieciocho años y quería irse de viaje a Barcelona con sus amigas. Trabajaba limpiando casas y apenas llegaba a fin de mes, pero le di lo poco que tenía. «Eres la mejor madre del mundo», me dijo entonces, abrazándome fuerte. Aquellas palabras me alimentaron durante años.
Pero los años pasaron y las llamadas se hicieron menos frecuentes. Solo llamaba cuando necesitaba algo: para pagar el alquiler, para una matrícula universitaria, para un préstamo que nunca devolvía. Al principio no me importaba; era mi hija, mi sangre. Pero poco a poco empecé a notar que solo era importante cuando podía darle algo.
—Mamá, es solo esta vez, te lo prometo—, insiste hoy Lucía al teléfono.
—Lucía, llevo tres meses sin poder pagar la luz a tiempo. No puedo más—. Mi voz tiembla, pero intento sonar firme.
—Siempre igual… Si papá estuviera aquí no me tratarías así—, responde ella con rabia contenida.
Me quedo en silencio. Sé que es injusto, pero también sé que es su forma de manipularme. Me duele más que cualquier bofetada.
Cuelgo el teléfono y me echo a llorar sobre la mesa de la cocina. El reloj marca las once de la noche y la ciudad duerme ajena a mi tormenta. Me acuerdo de mi vecina Rosario, que siempre dice que los hijos son como los árboles: hay que regarlos, pero también podarlos para que crezcan rectos. ¿He regado demasiado? ¿He olvidado podar?
Al día siguiente voy al mercado como cada viernes. Las vecinas hablan del precio del aceite y de la última bronca en el portal. Yo apenas escucho; mi mente sigue atrapada en la conversación de anoche. Cuando llego a casa, encuentro un sobre en el buzón: una factura más. Me siento en el sofá y miro las fotos de Lucía: su primer día de colegio, su comunión, su graduación. En todas sonríe, en todas parece feliz.
Esa noche sueño con ella. En el sueño es pequeña otra vez y corre hacia mí con los brazos abiertos. Me despierto empapada en sudor y con el corazón encogido.
El domingo por la tarde suena el teléfono otra vez. Es Lucía.
—Mamá, perdona por lo de antes… Es que estoy agobiada—.
—Lo sé, hija. Pero yo también estoy cansada—.
—¿No puedes ayudarme esta vez?—
Respiro hondo. Siento que si cedo una vez más me perderé a mí misma para siempre.
—No puedo, Lucía. Esta vez no puedo—.
Silencio al otro lado. Oigo cómo respira, cómo se contiene para no llorar o gritar.
—Vale…— cuelga sin despedirse.
Me quedo mirando el teléfono durante minutos eternos. Siento culpa, rabia, tristeza… pero también un extraño alivio. Por primera vez en años he puesto un límite.
Esa noche ceno sola frente al televisor. La soledad pesa, pero también me da espacio para pensar en mí misma. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en lo que yo necesitaba? ¿Cuándo dejé de ser Carmen para convertirme solo en «la madre de Lucía»?
Los días pasan lentos. Lucía no llama. Yo tampoco marco su número aunque me muera de ganas de saber cómo está. En el mercado Rosario me pregunta por ella y yo sonrío como si nada pasara.
Una tarde recibo una carta manuscrita. Es de Lucía.
«Mamá,
Sé que te he pedido demasiado durante demasiado tiempo. No sé cómo parar este círculo vicioso ni cómo volver a ser la hija que mereces. Solo quería decirte que lo intento cada día aunque no lo parezca.
Te quiero,
Lucía»
Lloro al leerla, pero esta vez no es solo tristeza: es también esperanza.
Quizá poner límites no significa dejar de amar; quizá sea la única forma real de hacerlo.
¿Vosotros qué haríais? ¿Hasta dónde puede llegar una madre por amor sin perderse a sí misma?