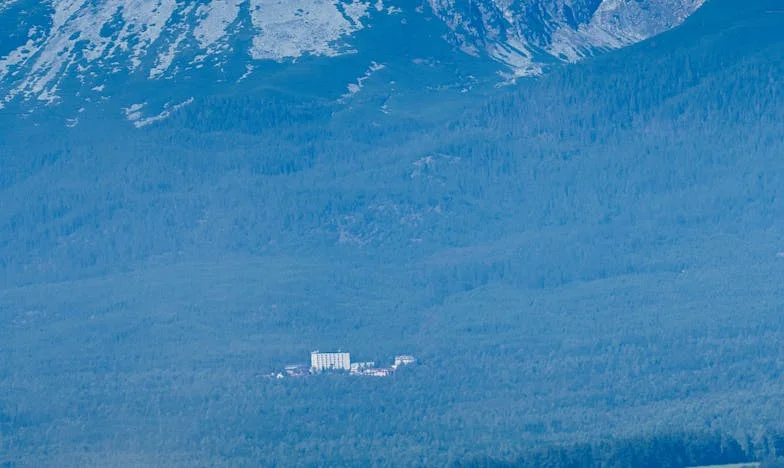Hasta que la sangre ahoga el amor: Mi vida entre Paul e Irina
—¿Otra vez Irina? —escupí las palabras antes de poder contenerme, mientras veía a Paul dejar su móvil sobre la mesa del salón, con esa expresión de culpa que ya conocía demasiado bien.
Él ni siquiera me miró. —Solo necesita que la lleve al médico, Marta. No tiene a nadie más.
Mentira. Irina tenía a toda la familia, pero siempre era Paul el que dejaba todo por ella. Yo, su esposa, me convertía en una sombra cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla. Irina. Irina para todo: para arreglarle el coche, para consolarla cuando discutía con su novio, para ayudarla con la mudanza, para escuchar sus dramas infinitos. Y yo… yo esperando, siempre esperando.
Recuerdo el primer día que conocí a Irina. Fue en una comida familiar en Toledo, en casa de sus padres. Ella me miró de arriba abajo y sonrió con esa sonrisa torcida que nunca supe descifrar. —Así que tú eres la famosa Marta —dijo, como si ya hubiera decidido que no le gustaba.
Desde entonces, cada encuentro era una prueba. Si cocinaba algo especial para Paul, Irina decía que a él no le gustaba eso. Si planeábamos un viaje, ella llamaba justo antes para pedirle ayuda con cualquier tontería. Y Paul… Paul siempre acudía. Yo intentaba no mostrar mi rabia, pero cada vez era más difícil.
Una noche, después de otra discusión por culpa de Irina, me encerré en el baño y me miré al espejo. ¿Quién era esa mujer con los ojos hinchados y el pelo desordenado? ¿Cuándo había dejado de ser Marta para convertirme en «la esposa de Paul»?
Las cosas empeoraron cuando nos mudamos a Madrid por el trabajo de Paul. Pensé que la distancia ayudaría, pero Irina encontró la manera de estar presente: llamadas diarias, mensajes a todas horas, visitas sorpresa los fines de semana. Una vez apareció llorando a las dos de la mañana porque había discutido con su novio y no sabía dónde ir. Paul la abrazó y yo me quedé mirando desde el pasillo, invisible.
—¿Por qué no puedes decirle que no? —le pregunté una noche, harta de sentirme siempre en segundo plano.
Paul suspiró. —Es mi hermana, Marta. No puedo dejarla tirada.
—¿Y yo? ¿No te das cuenta de que me estás perdiendo?
Él bajó la mirada. —No exageres.
No exagero. Me estoy ahogando.
Empecé a evitar las reuniones familiares. Su madre me llamaba «la distante» y su padre apenas me dirigía la palabra. Solo mi amiga Lucía entendía lo que sentía: —Estás viviendo con dos personas en tu matrimonio —me dijo una tarde mientras tomábamos café en Lavapiés—. Tienes derecho a poner límites.
Pero ¿cómo se ponen límites cuando tu marido no los quiere ver?
El día que todo estalló fue el cumpleaños de Paul. Había preparado una cena especial, su plato favorito: cocido madrileño. Encendí velas, puse música suave… y justo cuando íbamos a sentarnos a la mesa, sonó el timbre. Era Irina, llorando otra vez porque su jefe le había gritado en el trabajo.
Paul se levantó sin dudarlo y la abrazó. Yo me quedé sola frente a dos platos humeantes.
Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, Paul intentó hablar conmigo:
—No puedo elegir entre vosotras —dijo con voz cansada.
—No te pido que elijas —respondí—. Solo quiero ser tu prioridad alguna vez.
Pero él no entendía. O no quería entender.
Empecé a sentirme pequeña, insignificante. Dejé de arreglarme, de salir con amigas, de reírme como antes. Todo giraba en torno a Irina y sus problemas eternos. Una tarde, mientras paseaba por El Retiro sola, me di cuenta de que había dejado de quererme a mí misma.
Decidí ir a terapia. La psicóloga me preguntó: —¿Qué quieres tú, Marta?
No supe qué responderle.
Poco a poco empecé a reconstruirme. Aprendí a decir «no» sin sentirme culpable. Empecé a salir más con Lucía, retomé mis clases de pintura y volví a visitar a mis padres en Salamanca sin Paul.
Una noche, después de otra discusión absurda por culpa de Irina, le dije a Paul:
—O pones límites o esto se acaba.
Él se quedó callado mucho rato. Al final murmuró:
—No sé si puedo hacerlo.
Me marché esa noche. Lloré todo el camino hasta casa de Lucía, pero sentí un alivio inmenso al cerrar la puerta detrás de mí.
Ahora escribo esto desde mi pequeño piso en Chamberí. A veces echo de menos a Paul, pero ya no echo de menos ser invisible. He aprendido que el amor no puede sobrevivir donde no hay espacio para respirar.
¿Hasta dónde debemos aguantar por amor? ¿Cuándo es el momento de elegirnos a nosotros mismos antes que a los demás?