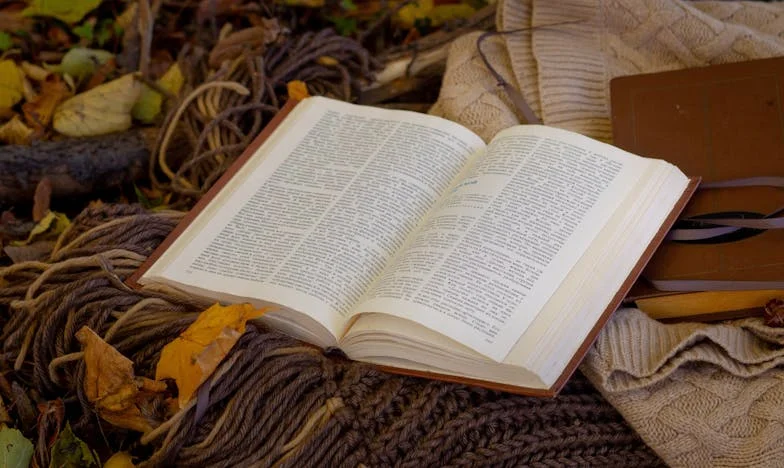La Caja del Silencio: El Regalo que Nunca Abrimos
—¿Por qué no dices nada, Lucía? —La voz de Darío retumba en el pasillo, rompiendo el silencio denso de nuestro piso en Vallecas. Estoy sentada en el suelo del dormitorio, con la caja de madera entre las manos. La misma caja que nos regaló mi suegra el día de nuestra boda, hace ya diez años. La caja que nunca abrimos.
Recuerdo perfectamente aquel día. Mi madre lloraba de emoción, mi padre brindaba con cava barato y los primos de Darío bailaban sevillanas en el patio del restaurante. Cuando la fiesta se calmó, su madre se acercó con ese paquete envuelto en papel dorado. “No la abráis hasta vuestra primera gran pelea”, nos dijo, guiñando un ojo. Todos reímos. Qué ingenuos fuimos.
Durante años, la caja estuvo en la estantería del salón, entre las fotos de la boda y los libros de recetas que nunca usamos. Al principio, Darío y yo éramos inseparables. Paseábamos por el Retiro los domingos, hacíamos planes para viajar a Granada o a la Costa Brava. Pero poco a poco, la rutina fue llenando los huecos donde antes había risas.
—¿Vas a quedarte ahí toda la noche? —insiste Darío desde el umbral.
No le contesto. No sé qué decirle. Hace meses que nuestras conversaciones son monosílabos: “sí”, “vale”, “bien”. El trabajo, los niños, las facturas… Todo se ha convertido en una lista interminable de tareas y reproches mudos.
La primera vez que pensé en abrir la caja fue después de una discusión absurda por el mando de la tele. Pero no lo hice. Me convencí de que no era una pelea “de verdad”. Luego vinieron otras: por las visitas a su madre, por mi horario en la farmacia, por su manía de dejar los calcetines tirados… Siempre encontraba una excusa para no abrirla. Como si abrirla fuera admitir que algo se había roto.
Esta noche es diferente. Hoy he descubierto que Darío ha estado hablando con otra mujer por WhatsApp. No sé si es una infidelidad o solo una amistad, pero duele igual. Cuando le he preguntado, ha negado todo. “Estás paranoica”, me ha dicho. Y yo he sentido cómo se me partía algo dentro.
—¿De verdad quieres hablar ahora? —le pregunto al fin, sin mirarle.
—No lo sé —responde él, cansado—. Pero no podemos seguir así.
Me levanto y coloco la caja sobre la cama. Darío se acerca despacio. Por un momento, veo en sus ojos al chico del que me enamoré en la universidad, el que me escribía poemas cutres y me traía churros los sábados por la mañana.
—¿La abrimos? —susurra.
Asiento. Mis manos tiemblan mientras rompo el precinto amarillento por los años. Dentro hay dos cartas y una botella pequeña de licor de hierbas. Reconozco la letra de mi suegra en las cartas: una para mí, otra para Darío.
Leo la mía en silencio:
“Querida Lucía,
Si estás leyendo esto es porque habéis llegado a un momento difícil. Recuerda que el amor no es solo alegría; también es esfuerzo y perdón. No guardes silencio por miedo a herir. Habla, aunque duela. Y escucha, aunque no entiendas.”
Miro a Darío. Él también ha leído su carta; tiene los ojos húmedos.
—¿Qué dice la tuya? —pregunto.
—Que no sea orgulloso —responde con una sonrisa triste—. Que te escuche más y que recuerde por qué te elegí.
Nos quedamos callados un rato. El reloj del salón marca las dos de la madrugada. Afuera, Madrid duerme bajo una lluvia fina.
—¿Por qué hemos esperado tanto? —susurro—. ¿Por qué nos hemos hecho tanto daño con este silencio?
Darío se sienta a mi lado y abre la botella de licor. Sirve dos chupitos en los vasos de cristal que guardamos para las ocasiones especiales.
—A nosotros —dice, levantando el vaso—. A lo que fuimos… y a lo que aún podemos ser.
Brindamos en silencio. El licor quema al bajar, pero me reconcilia con el presente. Por primera vez en años, siento que puedo llorar sin miedo.
—Lucía… —empieza Darío—. No quiero perderte. Pero tampoco sé cómo arreglar esto solo.
Le cojo la mano. Sé que no hay respuestas fáciles ni finales felices garantizados. Pero esta noche hemos abierto algo más que una caja: hemos abierto la posibilidad de hablar, de escucharnos, de intentarlo otra vez.
Quizá mañana volvamos a discutir por tonterías o quizá descubramos heridas más profundas. Pero ahora mismo solo quiero quedarme aquí, sintiendo su mano en la mía y el peso del silencio disipándose poco a poco.
¿Y vosotros? ¿Cuántas cajas del silencio guardáis en casa? ¿Cuánto tiempo hace que no os atrevéis a abrirlas?