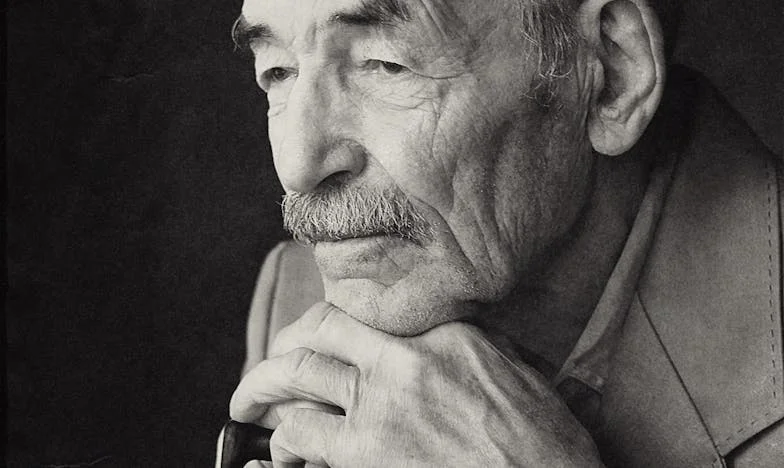No aguanto más a la hermana de mi marido: cada fin de semana invade nuestro hogar
—¿Otra vez, Lucía? ¿No puedes dejarlo estar?— La voz de mi marido, Andrés, retumba en el pasillo mientras cierro la puerta del baño con un portazo. Me miro al espejo, los ojos enrojecidos de rabia y cansancio. No es la primera vez que discutimos por lo mismo. Ni será la última.
Hoy es sábado. Como cada sábado desde hace quince años, Elena, la hermana de Andrés, ha llegado a nuestra casa a las diez en punto, con su bolsa de deporte y su sonrisa de quien se siente en casa. Y yo, como cada sábado, he sentido cómo mi estómago se encoge y mi paciencia se evapora.
—¡Buenos días, cuñada! ¿Qué hay para desayunar?— grita Elena desde el salón, como si fuera una adolescente y no una mujer de cuarenta años.
Respiro hondo. Me repito que no es culpa suya, que quizá solo busca compañía. Pero no puedo evitarlo: siento que me roba el aire, el espacio, la intimidad. Nuestra casa no es grande; un piso de tres habitaciones en Vallecas donde cada rincón cuenta. Y cada fin de semana, Elena ocupa todos los rincones: el sofá, la cocina, incluso el baño con sus cremas y sus secadores.
Al principio intenté ser amable. Recuerdo los primeros años de matrimonio, cuando aún creía que todo era cuestión de adaptarse. Preparaba bizcochos para desayunar juntas, le preguntaba por su trabajo en la tienda de ropa del centro, incluso le ofrecía quedarnos las tres —Andrés, ella y yo— viendo películas hasta tarde. Pero con el tiempo, la novedad se volvió rutina y la rutina, carga.
Elena nunca pregunta si puede venir; simplemente aparece. A veces trae a su perro, otras veces a alguna amiga que no conozco. Y siempre espera que le prepare café, que le escuche sus problemas con su jefe o sus historias de citas fallidas. Andrés dice que es su única familia cercana desde que sus padres murieron hace años. Que no tiene a nadie más. Pero yo también existo. Yo también necesito mi espacio.
—¿Por qué no le dices algo tú?— le pregunté a Andrés una noche, después de otra jornada agotadora con Elena en casa.
—Es mi hermana, Lucía. No puedo dejarla sola— respondió él, bajando la mirada.
Y así pasan los años. Los sábados y domingos se convierten en una especie de bucle: desayuno con Elena, comida con Elena, siesta interrumpida por Elena viendo la tele a todo volumen. Los lunes por la mañana siento alivio cuando se va y culpa por sentir ese alivio.
Hace dos meses ocurrió algo que lo cambió todo. Era domingo por la tarde y yo estaba leyendo en el dormitorio cuando escuché a Elena hablando por teléfono en el salón:
—No te preocupes, tía, aquí estoy mejor que en mi piso. Lucía es un poco seca pero Andrés me cuida mucho…
Me quedé helada. ¿Seca? ¿Eso piensa de mí después de todo? Salí al salón sin pensarlo.
—¿Te molesto tanto?— le solté sin filtro.
Elena me miró sorprendida y colgó el teléfono.
—No quería decir eso… Solo estaba hablando con mi tía— balbuceó.
—Pues sí me molestas. Mucho. Esta casa es pequeña y necesito mi espacio. No puedo más con esta situación— dije entre lágrimas.
Andrés apareció entonces y nos miró a las dos como si fuéramos niñas peleando por una muñeca.
—¡Basta ya!— gritó.— Sois familia. Tenéis que entenderos.
Pero yo ya no podía más. Esa noche dormí en el sofá y lloré hasta quedarme dormida.
Desde entonces, todo ha ido a peor. Elena sigue viniendo cada fin de semana pero ahora hay un silencio incómodo entre nosotras. Andrés está tenso todo el tiempo y yo siento que me estoy volviendo invisible en mi propia casa.
He intentado hablarlo con amigas pero todas me dicen lo mismo: “Es tu cuñada, tienes que aguantar”. Pero ¿por qué tengo que aguantar? ¿Por qué mi vida tiene que girar en torno a las necesidades de los demás?
El otro día fui a ver a mi madre al pueblo y le conté todo llorando. Ella me abrazó y me dijo:
—Hija, tienes derecho a tu intimidad. Habla claro con Andrés o esto acabará mal.
Así que aquí estoy hoy, escribiendo esto mientras escucho a Elena reírse en el salón con Andrés. Siento rabia, tristeza y una soledad inmensa. No sé cuánto más podré soportar esta situación sin romperme del todo.
¿De verdad soy egoísta por querer mi propio espacio? ¿Cuántas mujeres han tenido que renunciar a su paz por mantener la armonía familiar?
A veces me pregunto: ¿cuándo dejamos de ser dueñas de nuestra propia vida para convertirnos solo en anfitrionas del bienestar ajeno? ¿Alguien más ha sentido alguna vez que su hogar ya no le pertenece?