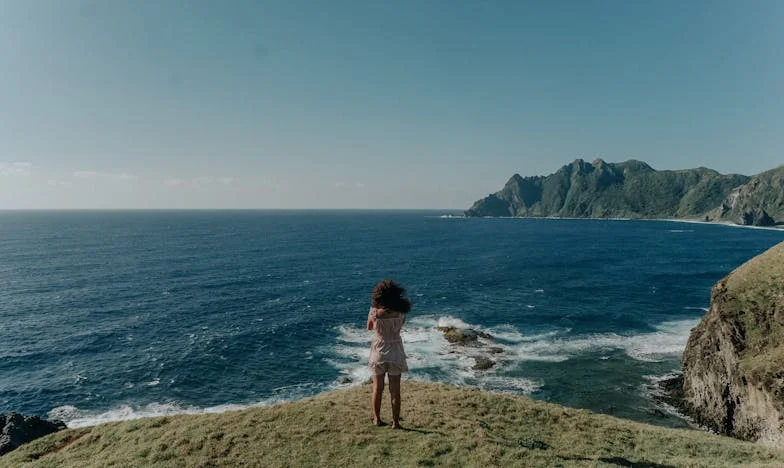La herencia de la desconfianza: una noche de invierno en Madrid
—¡Tienes que firmarlo todo a mi nombre! ¿Por qué le creíste a ella? ¡Te está intentando estafar!—. La voz de Sergio retumbó en la cocina, cortando el silencio de la noche como un cuchillo. Mi hija Lucía dormía en su habitación, ajena al huracán que se desataba a pocos metros de su cama. El reloj marcaba la una de la madrugada y yo, con las manos temblorosas, intentaba no derramar el agua hirviendo mientras preparaba una infusión de tila.
No era la primera vez que discutíamos por el dinero, pero esta vez sentí que algo se había roto definitivamente. Desde que su padre nos abandonó hace dos años, la casa se había llenado de ecos y reproches. Recuerdo perfectamente aquella tarde de septiembre cuando recibí su llamada: “María, no voy a volver. Me he enamorado de otra persona”. Así, sin más. Después de veinticinco años juntos, dos hijos y una hipoteca, mi vida se desmoronó en cuestión de segundos.
Al principio pensé que podría con todo. Que el dolor se iría disipando con el tiempo, como el humo del cigarro que solía fumar en la terraza mientras veía caer la noche sobre Madrid. Pero no fue así. La ausencia de Enrique se hizo cada vez más pesada, y los silencios en casa se volvieron insoportables. Lucía, con apenas diez años, dejó de hablarme durante semanas. Sergio, ya adulto y viviendo en Alcalá de Henares con su novia Marta, empezó a visitarnos menos. Cuando venía, era solo para preguntar por el piso, por los ahorros, por lo que “nos correspondía”.
—Sergio, por favor, baja la voz. Lucía está durmiendo—le susurré, intentando mantener la calma.
—¿Y qué? ¿Vas a dejar que esa abogada te convenza de firmar todo a nombre de Lucía? ¡Es una niña! ¡No sabe nada de la vida!—. Sus ojos brillaban con rabia y miedo.
Me senté frente a él, sintiendo cómo el cansancio me aplastaba los hombros. Había pasado toda la tarde revisando papeles con Carmen, mi amiga y abogada desde hace años. Me había aconsejado dejar todo bien atado para evitar problemas en el futuro, sobre todo después de ver cómo Enrique había desaparecido sin mirar atrás.
—No estoy firmando nada todavía. Solo quiero asegurarme de que Lucía esté protegida si me pasa algo—le expliqué.
Sergio bufó y se levantó bruscamente, haciendo temblar la mesa.
—¡Siempre igual! ¡Siempre pensando en ella! ¿Y yo qué? ¿No soy tu hijo también?—
Me dolió escuchar esas palabras. Claro que era mi hijo. Pero desde hacía tiempo sentía que entre nosotros se había levantado un muro invisible hecho de reproches y expectativas incumplidas.
Recordé cuando Sergio era pequeño y venía corriendo a abrazarme después del colegio. Cuando me decía “mamá, eres la mejor del mundo” y yo le creía. Ahora solo veía en sus ojos la sombra del hombre en el que se había convertido: desconfiado, herido, siempre esperando lo peor.
—Sergio…—intenté acercarme a él, pero retrocedió.
—No quiero hablar más. Si no firmas lo que te digo, no vuelvo a pisar esta casa—me amenazó antes de salir dando un portazo.
El silencio volvió a llenar la cocina. Me quedé sentada, mirando la taza humeante entre mis manos. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera evitarlo.
No entendía cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿En qué momento mi familia se había convertido en un campo de batalla? ¿Era culpa mía por haber confiado demasiado en Enrique? ¿Por haber intentado proteger a Lucía más de lo necesario? O quizá era simplemente el paso del tiempo, ese enemigo silencioso que va desgastando los vínculos hasta convertirlos en cenizas.
A lo lejos escuché el murmullo del tráfico nocturno en la Gran Vía y pensé en todas las mujeres como yo: madres solas luchando por mantener a flote lo poco que les queda después de una separación dolorosa. Mujeres que tienen que elegir entre sus hijos y su propia tranquilidad mental.
Lucía apareció en la puerta frotándose los ojos.
—Mamá… ¿por qué lloras?—
Me apresuré a secarme las lágrimas y le sonreí débilmente.
—Nada, cariño. Solo estoy cansada.—
Ella se acercó y me abrazó fuerte. Sentí su calor y su inocencia como un bálsamo sobre mis heridas abiertas.
—¿Papá va a volver algún día?—preguntó con voz temblorosa.
No supe qué responderle. Solo acaricié su pelo y le susurré:
—No lo sé, mi vida. Pero pase lo que pase, siempre estaré contigo.—
Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en las palabras de Sergio, en los consejos de Carmen, en el futuro incierto que nos esperaba a Lucía y a mí. Pensé en vender el piso e irme lejos, empezar de cero donde nadie nos conociera. Pero luego recordé los recuerdos grabados en cada rincón de esta casa: los cumpleaños, las navidades juntos, las risas y las peleas…
Al amanecer decidí que no iba a dejarme arrastrar por el miedo ni por las amenazas. Que protegería a Lucía por encima de todo, aunque eso significara perder a Sergio durante un tiempo.
Ahora escribo estas líneas mientras el sol entra tímidamente por la ventana del salón. No sé si algún día podré perdonar a Enrique ni si Sergio volverá a confiar en mí. Pero sí sé una cosa: no voy a dejar que nadie decida por mí lo que es mejor para mi familia.
¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos? ¿Es posible reconstruir una familia rota por la desconfianza y el egoísmo? Me gustaría saber qué haríais vosotros en mi lugar.