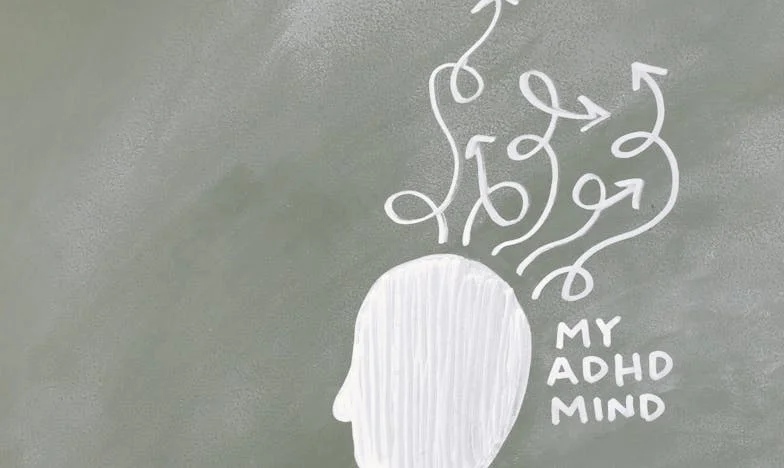El día que le dije a doña Carmen que ya no podía ser su criada: La verdad que oculté demasiado tiempo
—No puedo más, doña Carmen. No puedo seguir viniendo cada día —le dije, con la voz temblorosa y las manos apretadas sobre el delantal.
Ella me miró desde su sillón, con esa mezcla de sorpresa y reproche que solo las viejas de mi barrio saben poner en la cara. Afuera, el reloj de la iglesia marcaba las siete y media, y el olor a cocido subía por las escaleras del portal. Yo sentía el corazón en la garganta, como si fuera a vomitarlo allí mismo, delante de ella y de todos los santos de su salón.
—¿Y ahora qué hago yo, Mercedes? —me preguntó, con esa voz fina que se le pone cuando quiere dar pena—. Si tú eres como de la familia…
Como de la familia. Cuántas veces había escuchado esa frase en mi vida. Como de la familia para limpiar, para hacerle la compra, para acompañarla al médico porque Lucía, su hija, solo venía de Madrid una vez al mes. Como de la familia para escuchar sus penas y sus historias de cuando era joven y bailaba en las verbenas del pueblo. Pero nunca como de la familia para sentarme a su mesa en Navidad o para recibir un abrazo sincero.
Me quedé callada un momento. Sabía que si hablaba, iba a llorar. Y no quería llorar delante de ella. No otra vez.
—Doña Carmen, yo también tengo una familia. Tengo a mi madre, que cada vez está peor; a mis hijos, que apenas me ven porque siempre estoy aquí o en el trabajo; y a mi marido, que ya ni me pregunta cómo estoy porque sabe que no tengo tiempo ni para contestar.
Ella suspiró. Miró hacia la ventana, donde el sol se colaba entre las cortinas amarillas.
—Lucía no puede venir más —dijo al fin—. Tiene mucho trabajo en Madrid…
Sentí una punzada de rabia. Siempre era lo mismo. Lucía era arquitecta, sí, pero también era hija. Y yo… yo solo era Mercedes, la vecina del tercero, la que siempre decía sí.
Recordé la primera vez que ayudé a doña Carmen. Fue hace seis años, cuando se cayó en el portal y nadie más estaba cerca. La llevé al hospital, le hice la compra durante semanas y me convertí en su sombra. Al principio lo hacía con gusto; me recordaba a mi abuela y pensaba que algún día alguien haría lo mismo por mi madre. Pero con el tiempo, el favor se convirtió en obligación y la obligación en carga.
—¿Sabes lo que es estar sola? —me preguntó entonces—. ¿Sabes lo que es mirar el teléfono y que nadie te llame?
Me mordí el labio. Sí, lo sabía. Porque aunque estaba rodeada de gente todo el día, yo también me sentía sola muchas veces. Sola en mi esfuerzo por ser buena hija, buena madre, buena esposa y buena vecina. Sola en mi incapacidad para decir basta.
—Lo siento —dije al fin—. De verdad que lo siento. Pero necesito pensar en mí también.
Doña Carmen no contestó. Se quedó mirando sus manos arrugadas sobre el regazo. El silencio se hizo tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo.
Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando si había hecho bien o si era una egoísta. Pensé en mi madre, en cómo me miraba últimamente con esos ojos tristes porque apenas tenía tiempo para ella. Pensé en mis hijos, en cómo me abrazaban fuerte cuando llegaba tarde del trabajo y me pedían que les leyera un cuento aunque yo solo quisiera tumbarme en el sofá y cerrar los ojos.
A la mañana siguiente encontré una nota debajo de mi puerta:
«Mercedes: Si puedes pasar hoy aunque sea un rato… Me duele mucho la pierna. Carmen.»
La culpa me apretó el pecho como una garra. Bajé al portal y vi a Lucía hablando por teléfono junto al ascensor.
—¿Tú eres Mercedes? —me preguntó sin mirarme apenas.
Asentí.
—Gracias por todo lo que has hecho por mi madre —dijo rápido—. Pero ahora ya está bien atendida; he contratado a una señora para que venga por las mañanas.
No supe si sentir alivio o tristeza. Me sentí invisible, prescindible, como si todos esos años hubieran sido solo un trámite hasta encontrar a alguien a quien pagarle por hacer lo mismo.
Subí a casa y abracé a mi madre durante un buen rato. Ella no preguntó nada; solo me acarició el pelo como cuando era niña.
Pasaron los días y empecé a recuperar mi vida poco a poco: llevaba a mis hijos al parque después del colegio, cocinaba con mi madre los domingos y hasta volví a reírme con mi marido viendo una película mala en la tele.
Pero cada vez que pasaba por delante del piso de doña Carmen sentía una mezcla extraña de alivio y nostalgia. A veces escuchaba su voz hablando con la nueva señora o veía a Lucía entrando con bolsas del supermercado los fines de semana.
Un día me crucé con doña Carmen en el portal. Me miró de reojo y apenas murmuró un «buenos días». Sentí un nudo en la garganta pero seguí adelante.
Ahora sé que hice lo correcto, pero todavía me pregunto: ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? ¿Por qué sentimos culpa cuando decidimos cuidarnos a nosotras mismas? ¿Alguna vez habéis sentido esa mezcla de alivio y tristeza al decir basta?