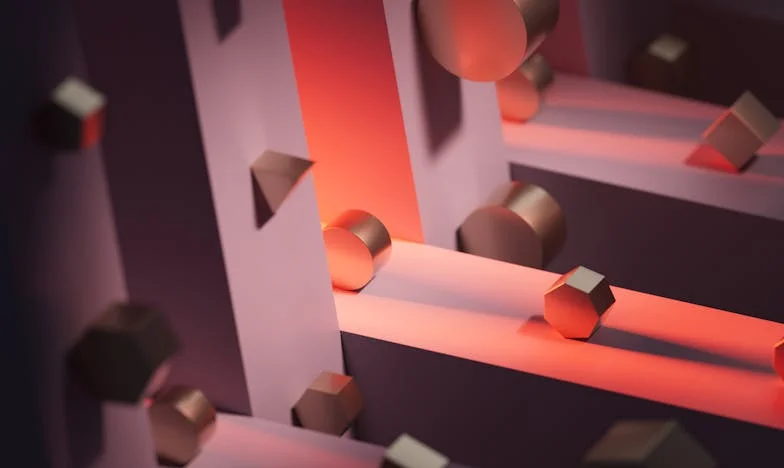Flores en la Puerta: Cuando un Gesto Inocente Desgarró Mi Matrimonio
—¿Quién te ha traído eso? —La voz de Álvaro retumbó en el pasillo antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta tras de mí. Sostenía el ramo de flores y la caja de bombones como si fueran pruebas de un delito. Mi corazón latía con fuerza, no por el regalo, sino por la mirada dura de mi marido.
—Ha sido Sergio, el nuevo vecino del tercero. Solo quería agradecerme por ayudarle con la mudanza —respondí, intentando sonar casual, aunque sentía el rubor subir por mis mejillas.
Álvaro me miró en silencio durante unos segundos eternos. Luego soltó una risa seca, casi sarcástica.
—¿Y ahora los vecinos regalan flores a las casadas? Qué detalle más… curioso.
Me quedé quieta, sin saber si dejar las flores en la mesa o tirarlas directamente a la basura. No era la primera vez que Álvaro mostraba celos, pero nunca había sentido esa mezcla de miedo y rabia. ¿Por qué me hacía sentir culpable por algo tan inocente?
Esa noche apenas hablamos. Cenamos en silencio, el sonido de los cubiertos era lo único que llenaba el comedor. Cuando me metí en la cama, sentí el peso de su espalda dándome la espalda, como un muro infranqueable entre nosotros.
Al día siguiente, mientras barría el rellano, Sergio salió de su piso con una sonrisa amable.
—¿Todo bien con las flores? Espero que no haya sido demasiado —dijo, bajando la voz como si compartiéramos un secreto.
—No te preocupes, fue un bonito detalle —le respondí, aunque mi voz temblaba. Sentí que alguien nos observaba y, al girarme, vi la cortina del salón moverse. Álvaro.
Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeños gestos y grandes silencios. Álvaro empezó a llegar más tarde del trabajo. Cuando estaba en casa, apenas me miraba. Yo intentaba mantener la rutina: preparar la cena, ayudar a nuestra hija Lucía con los deberes, fingir que todo seguía igual. Pero nada era igual.
Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché a mi suegra, Carmen, hablar con Álvaro en el salón.
—No me gusta ese vecino nuevo. Demasiado simpático para mi gusto —decía Carmen con ese tono suyo tan crítico.
—No te preocupes, mamá. Aquí nadie va a romper nada —respondió Álvaro, pero su voz sonaba cansada.
Me sentí atrapada entre dos fuegos: la desconfianza de mi marido y las habladurías de mi suegra. Empecé a dudar de mí misma. ¿Había hecho algo mal? ¿Era tan grave aceptar unas flores?
Un sábado por la mañana, Lucía me preguntó mientras desayunábamos:
—Mamá, ¿por qué papá está siempre enfadado contigo?
No supe qué responderle. Le acaricié el pelo y le sonreí forzadamente.
Esa misma tarde, decidí enfrentarme a Álvaro. Lo encontré en el balcón, fumando nervioso.
—Tenemos que hablar —dije sin rodeos.
Él apagó el cigarro y me miró con ojos cansados.
—¿De qué quieres hablar? ¿De tu amigo el vecino?
Sentí una punzada en el pecho.
—No es mi amigo. Solo fue un gesto amable. Pero desde entonces no eres el mismo conmigo. Me haces sentir culpable por algo que no he hecho.
Álvaro bajó la mirada y se frotó las sienes.
—No soporto la idea de perderte —susurró—. Sé que soy celoso, pero… últimamente siento que todo se me escapa de las manos: el trabajo va mal, mi madre siempre está encima… Y luego llega ese tipo y te regala flores como si nada.
Por primera vez vi a Álvaro vulnerable. No era solo celos; era miedo. Miedo a perderme, miedo a no ser suficiente.
Nos abrazamos en silencio. Pero algo se había roto. Empecé a preguntarme si realmente era feliz o si simplemente seguía adelante por costumbre y miedo al cambio.
Las semanas pasaron y Sergio seguía saludándome cordialmente en el portal. Yo respondía con una sonrisa educada y mantenía las distancias. Pero cada vez que veía las flores marchitas en el jarrón del salón, recordaba cómo un simple gesto había puesto patas arriba mi vida.
Una noche, mientras veía a Lucía dormir, me pregunté si estaba dando ejemplo de lo que significa amar y ser amado. ¿Era justo vivir con miedo a los celos? ¿O merecía buscar mi propia felicidad?
Ahora os pregunto: ¿Hasta qué punto un pequeño gesto puede cambiarlo todo? ¿Somos dueños de nuestra felicidad o prisioneros del miedo ajeno?