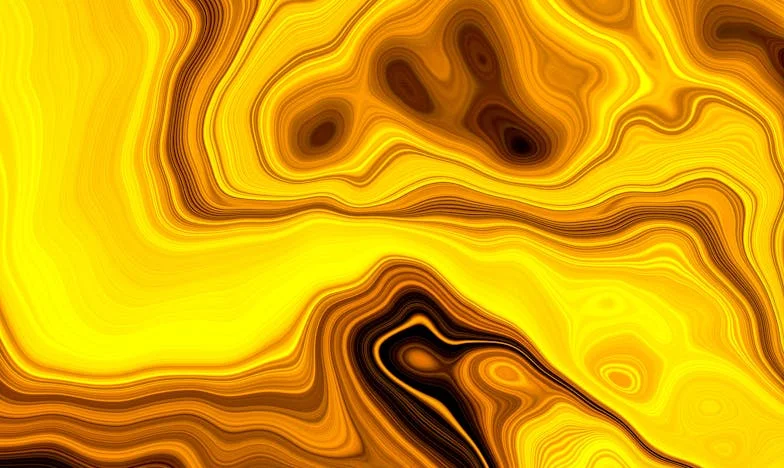Dos corazones, una batalla: El relato de mis gemelos
—¡Mamá, despierta! ¡Pablo no respira bien otra vez!—. El grito de Lucía, mi hija mayor, me arrancó de un sueño inquieto. Corrí al cuarto de los gemelos, el corazón en la garganta, y vi a Sergio sentado en la cuna, mirando a su hermano con los ojos llenos de miedo. Pablo estaba pálido, el pecho subía y bajaba con dificultad. No era la primera vez. Desde que nacieron, hace apenas tres meses, cada noche era una batalla contra el reloj y el terror.
Recuerdo el día en que el cardiólogo del Hospital La Paz nos miró a mí y a mi marido, Andrés, con esa seriedad que sólo tienen los médicos cuando van a decirte algo que te cambiará la vida. —Sus hijos tienen una cardiopatía congénita muy rara. Ambos.—. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a ellos?
Desde entonces, mi vida se convirtió en un ir y venir de consultas, pruebas, ingresos urgentes y noches en vela. Aprendí a distinguir cada pitido de las máquinas, cada leve cambio en el color de sus mejillas. Me convertí en enfermera, doctora y madre a tiempo completo. Pero también me convertí en alguien que ya no reconocía en el espejo: una mujer cansada, con ojeras perpetuas y el alma hecha jirones.
Andrés intentaba ser fuerte, pero yo veía cómo se le escapaba la esperanza entre los dedos. —No podemos seguir así, Marta. Esto nos está destrozando—, me dijo una noche mientras recogía los biberones del fregadero. Yo no supe qué contestar. ¿Acaso había alternativa? ¿Podía una madre rendirse?
La familia tampoco ayudaba mucho. Mi suegra, Carmen, venía cada semana con su rosario de reproches disfrazados de consejos: —Quizá deberías haber descansado más durante el embarazo—. O —En mi época no pasaban estas cosas—. Mi madre, Pilar, era todo lo contrario: callaba y me abrazaba fuerte, como si quisiera protegerme del dolor del mundo.
Los médicos nos hablaron de una operación arriesgada para Pablo y Sergio. Había esperanza, pero también muchos riesgos. Recuerdo la reunión con el equipo médico: —La intervención es complicada y no podemos garantizar el éxito en ambos casos—. Andrés apretó mi mano bajo la mesa. Yo sólo podía pensar en sus caritas diminutas, en sus manitas aferradas a mis dedos.
La noticia corrió por la familia como un reguero de pólvora. Mi hermano Álvaro vino desde Valencia para apoyarnos. —Lo que necesitéis, Marta—, me dijo al llegar. Pero yo sentía que nadie podía ayudarme realmente; era una lucha solitaria contra el miedo.
Las semanas previas a la operación fueron un infierno. Lucía empezó a tener pesadillas y a mojar la cama; sentía que la estábamos abandonando por cuidar a sus hermanos. Andrés y yo discutíamos por cualquier cosa: por la compra, por los turnos en el hospital, por quién tenía más derecho a estar cansado.
La noche antes de la operación no dormí ni un minuto. Me senté junto a las cunas y les hablé bajito:
—Mis niños… tenéis que ser fuertes. No sé si podré soportar perderos.
A las seis de la mañana vinieron a buscarlos para llevarlos al quirófano. El pasillo del hospital olía a desinfectante y miedo. Andrés lloraba en silencio; yo me aferraba al peluche azul que Pablo siempre tenía entre los brazos.
Las horas pasaron lentas, crueles. Cada vez que se abría la puerta del quirófano, sentía que iba a desmayarme. Finalmente salió el cirujano: —La operación ha ido bien… pero Pablo está muy débil.—
Corrí a la UCI pediátrica y allí estaba mi pequeño, rodeado de cables y tubos. Le acaricié la frente y le susurré promesas que no sabía si podría cumplir.
Sergio se recuperó rápido; Pablo luchó durante días entre la vida y la muerte. En casa todo era silencio; Lucía apenas hablaba y Andrés se refugiaba en el trabajo para no enfrentarse al dolor.
Una tarde, mientras veía llover desde la ventana del hospital, sentí una rabia inmensa: contra Dios, contra el destino, contra mí misma por no haber podido protegerlos mejor. ¿Era culpa mía? ¿Había hecho algo mal durante el embarazo? Las dudas me devoraban.
Pablo salió adelante, aunque con secuelas. Ahora tiene cinco años y sigue tomando medicación cada día; Sergio corretea por el parque como cualquier niño sano. La vida nunca volvió a ser igual: aprendí a vivir con miedo, pero también con una gratitud inmensa por cada día juntos.
A veces me pregunto si el amor basta para salvarnos del dolor o si sólo nos da fuerzas para seguir luchando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hasta dónde puede llegar una madre por sus hijos?