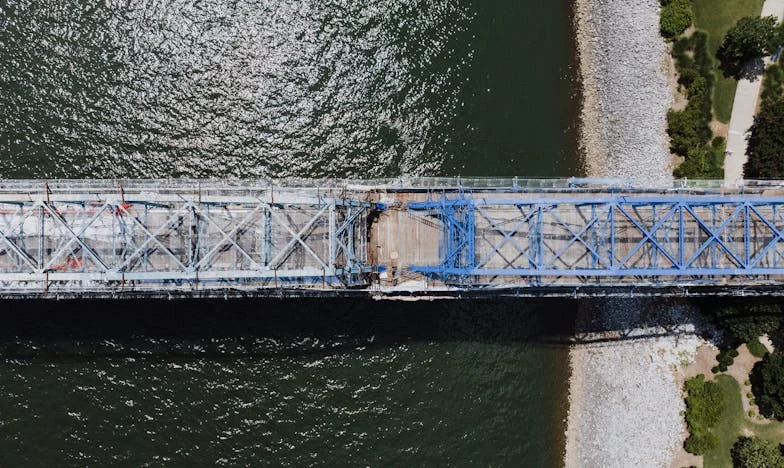La herencia de la mentira: el día que mi padre me traicionó
—¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? —grité en silencio, apretando el sobre lacrado que el notario acababa de entregarme. El despacho olía a madera vieja y a desconfianza. Mi hermano Sergio, sentado frente a mí, evitaba mi mirada, jugueteando con la alianza de oro que había heredado de mamá. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar y ser testigo de nuestra desgracia.
Cinco años habían pasado desde que enterramos a mamá en el cementerio de La Almudena. Recuerdo cómo papá, don Manuel, se aferró a nosotros como si fuéramos su única tabla de salvación. Yo tenía 34 años y Sergio apenas 29. Cada uno vivía en su piso, ambos comprados por nuestros padres tras años de sacrificio en su tienda de ultramarinos en Chamberí. Siempre pensé que éramos una familia unida, aunque la distancia y las pequeñas rencillas cotidianas nos separaran poco a poco.
El día del funeral de papá fue gris y húmedo, como si Madrid llorara con nosotros. Después de la misa, Sergio se acercó a mí con una sonrisa nerviosa.
—Oye, Lucía, ¿has pensado qué vamos a hacer con la casa de papá? —me preguntó, bajando la voz.
—¿Qué vamos a hacer? No sé… supongo que venderla y repartirlo, ¿no? —respondí sin darle demasiada importancia.
Él asintió, pero noté algo raro en su mirada. No era tristeza ni preocupación; era otra cosa. Quizás culpa.
Una semana después, recibimos la llamada del notario. Allí estábamos los dos, sentados en sillas tapizadas de terciopelo rojo, esperando escuchar el reparto justo de la herencia. El notario carraspeó y empezó a leer el testamento:
“Dejo todos mis bienes inmuebles, incluida la vivienda familiar situada en la calle Ferraz, a mi hijo Sergio…”
El resto del texto se me nubló entre lágrimas y rabia. ¿Cómo podía ser? ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo esto?
—Papá dijo que era lo mejor… —balbuceó Sergio cuando salimos del despacho.
—¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? —le espeté, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro.
Durante días no pude dormir. Recordaba cada momento en el que papá me prometía que siempre seríamos iguales, que nunca permitiría que nada ni nadie nos separara. Pero ahora todo parecía una mentira. Llamé a mi tía Carmen buscando consuelo.
—Ay, hija, tu padre siempre fue muy tradicional… Quizás pensó que Sergio necesitaba más ayuda —me dijo con voz temblorosa.
—¿Y yo qué? ¿Acaso no soy su hija también? —pregunté entre sollozos.
La noticia corrió como la pólvora entre los primos y vecinos del barrio. Algunos decían que Sergio siempre fue el favorito; otros aseguraban que papá había perdido la cabeza los últimos meses. Pero yo sabía que no era así: papá estaba lúcido hasta el final. Simplemente decidió dejarme fuera.
Las discusiones con Sergio se volvieron diarias. Él intentaba justificarse:
—Lucía, tú tienes tu piso, tu trabajo fijo en el hospital… Yo estoy en paro desde hace meses. Papá solo quería ayudarme.
—Eso no justifica nada. Podía habérmelo dicho. Podía habernos tratado igual —le respondía una y otra vez.
Mi pareja, Álvaro, intentaba tranquilizarme:
—No te obsesiones, Lucía. El dinero va y viene. Lo importante es la familia.
Pero yo sentía que había perdido mucho más que una casa: había perdido la confianza en mi padre y en mi hermano.
Las semanas pasaron y la relación con Sergio se enfrió hasta volverse casi inexistente. En Navidad ni siquiera nos llamamos. Mi padre ya no estaba para mediar ni para reunirnos alrededor de la mesa camilla con su cocido madrileño.
Un día encontré una carta antigua de mamá entre sus cosas. Decía: “Manuel, prométeme que cuidarás de nuestros hijos por igual”. Al leerla, rompí a llorar como una niña pequeña. ¿Por qué papá no cumplió su promesa?
Intenté hablar con Sergio una última vez:
—¿De verdad crees que esto es justo? ¿No te pesa la conciencia?
Él bajó la cabeza y murmuró:
—No sé… A veces sueño con mamá y siento vergüenza. Pero ya está hecho.
No sé si algún día podré perdonarles del todo. La herida sigue abierta y cada vez que paso por la calle Ferraz siento un nudo en el estómago. Quizás algún día entienda las razones de mi padre o pueda mirar a Sergio sin rencor. Pero hoy solo siento vacío.
¿De verdad el dinero puede romper una familia para siempre? ¿O somos nosotros quienes dejamos que eso ocurra?