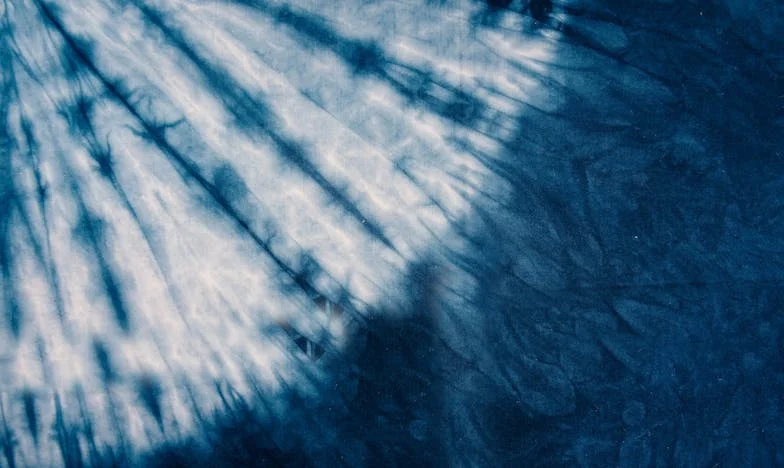Años de Ausencia: Tres Casas y Ningún Hogar
—¿Y dónde piensas quedarte, papá? —La voz de Marta, mi hija mayor, retumbó en el pasillo mientras yo sostenía la maleta con las manos temblorosas. El eco de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier jornada en la obra.
Había vuelto a Salamanca después de treinta y dos años en Alemania. Treinta y dos años levantando paredes ajenas, soportando inviernos interminables y ahorrando cada euro para comprarles a mis hijos lo que yo nunca tuve: un hogar propio. Tres pisos, uno para cada uno. Y ahora, parado en el umbral de la casa de Marta, sentía que no tenía derecho ni a una esquina.
—No sé, hija… Pensé que… —Mi voz se quebró. Ella evitó mi mirada y se encogió de hombros.
—Es que aquí ya estamos los cuatro y apenas cabemos. Además, sabes que los niños tienen sus rutinas…
Miré a mis nietos, que jugaban absortos con una tablet en el sofá. No levantaron la vista. ¿Me conocían siquiera? ¿O era solo el abuelo de las transferencias mensuales?
Recuerdo cuando partí, dejando a Carmen embarazada de nuestro tercer hijo, Luis. Me juré que volvería pronto, pero los años se deslizaron como arena entre los dedos. Carmen se encargó de todo: los colegios, las enfermedades, las comuniones. Yo era la voz cansada al otro lado del teléfono y el remitente de los paquetes en Navidad.
—Papá, ¿por qué no hablas con Raúl? —sugirió Marta—. Su piso es más grande.
Raúl, mi hijo mediano, vivía en el centro. Yo le compré ese piso cuando consiguió su primer trabajo fijo. Caminé hasta allí bajo una lluvia fina que calaba hasta los huesos. Me abrió la puerta con prisas.
—¿Qué pasa, papá? Estoy con una videollamada del trabajo…
Le expliqué mi situación. Su cara se endureció.
—Mira, papá, ahora mismo tengo a Lucía viviendo conmigo y estamos pensando en tener un niño. No sé si es buen momento…
Asentí en silencio. Sentí una punzada de rabia y tristeza. ¿No era yo quien les había dado todo? ¿No merecía siquiera un sofá donde dormir?
Esa noche dormí en un hostal barato cerca de la estación. El colchón olía a humedad y el ruido de la calle no me dejó pegar ojo. Pensé en Carmen, en cómo habría manejado ella esta situación. Pero hacía ya cinco años que el cáncer me la había arrebatado.
Al día siguiente llamé a Luis, el pequeño. Siempre fue el más cariñoso, el más sensible. Me contestó con voz somnolienta.
—Papá… ¿Estás bien? ¿Por qué no te quedas en un hotel unos días? Ahora estoy liado con la oposición y necesito concentración…
Colgué sin responder. Me senté en un banco de la Plaza Mayor y observé a la gente pasar: parejas cogidas de la mano, abuelos jugando con sus nietos, turistas haciéndose fotos. Yo era un extraño en mi propia ciudad.
Durante días vagué por Salamanca como un fantasma. Nadie me reconocía; mis amigos de juventud ya no estaban o habían perdido el contacto. Entré en una cafetería donde solía ir con Carmen. La camarera me miró con extrañeza cuando pedí café solo y churros.
—¿No tiene familia aquí? —me preguntó al ver mi maleta.
—Eso creía —respondí, forzando una sonrisa amarga.
Una tarde recibí una llamada de Marta.
—Papá, he hablado con Raúl y Luis. Creemos que lo mejor es que vendas las casas y te busques una residencia buena. Así estarás cuidado y no tendrás que preocuparte por nada.
Me quedé mudo. ¿Eso era todo lo que significaba para ellos? ¿Un trámite incómodo?
—¿Y si no quiero venderlas? —pregunté al fin.
—Papá… —suspiró—. No puedes vivir solo a tu edad. Y nosotros tenemos nuestras vidas…
Colgué antes de escuchar más excusas.
Esa noche lloré como un niño en la habitación del hostal. Recordé cada cumpleaños perdido, cada Navidad solo en una pensión alemana, cada vez que me prometí que todo valdría la pena cuando volviera.
Al día siguiente fui al registro de la propiedad y comprobé que las casas estaban a nombre de mis hijos desde hacía años. Yo mismo firmé los papeles para evitarles problemas si algo me pasaba lejos de casa.
Me sentí vacío. Había trabajado toda mi vida para darles un futuro y ahora no tenía presente ni hogar.
Un domingo por la mañana decidí ir a misa al barrio donde crecí. Al salir, una vecina mayor me reconoció.
—¡Ramón! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal por Alemania?
Le conté mi historia entre lágrimas contenidas. Ella me abrazó fuerte.
—No estás solo, Ramón. Aquí siempre tendrás un café y una conversación.
Ese gesto sencillo me devolvió algo de esperanza. Empecé a ir cada tarde al centro de mayores del barrio. Allí encontré otras historias como la mía: hombres y mujeres que lo dieron todo por sus familias y ahora vivían entre recuerdos y silencios.
A veces veo a mis hijos por la calle y cruzamos miradas fugaces, llenas de reproche y tristeza contenida. No sé si algún día entenderán lo que hice por ellos ni si yo podré perdonarles este abandono silencioso.
Ahora vivo en un pequeño piso alquilado con mi pensión alemana y la compañía ocasional de algún amigo del centro social. He aprendido a valorar los pequeños gestos: una charla al sol, una partida de dominó, el aroma del café recién hecho.
Pero cada noche me pregunto: ¿De qué sirve sacrificarlo todo por los demás si al final te quedas sin nadie? ¿Merece la pena darlo todo por una familia que ya no te reconoce como parte de ella?
¿Y vosotros? ¿Qué haríais si vuestros propios hijos os cerraran la puerta después de toda una vida dedicada a ellos?