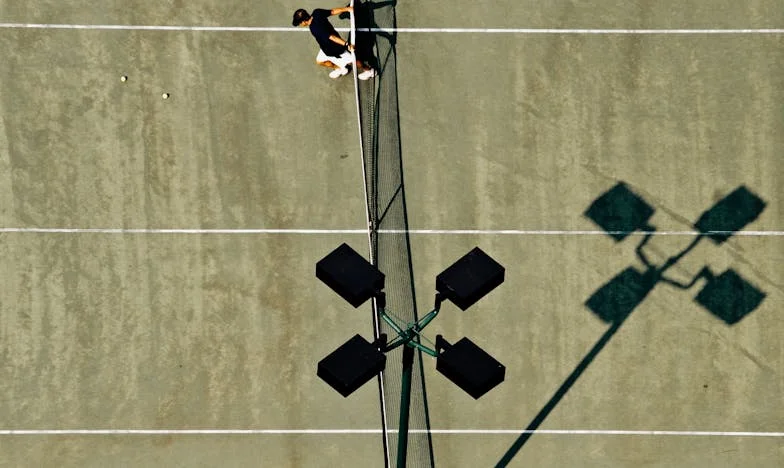El fin de semana de la suegra: ¿Soy solo la criada en mi propia casa?
—¿Otra vez la casa así, Lucía?—. La voz de mi suegra retumbó en el pasillo como un trueno inesperado. Eran las nueve de la mañana de un sábado cualquiera, y yo aún no había terminado de recoger los platos del desayuno. Me giré, con el corazón encogido, y la vi plantada en la puerta, con su abrigo de paño azul y esa mirada que siempre me hace sentir pequeña.
—Buenos días, Carmen—, respondí intentando sonreír, pero mi voz sonó hueca. Mi marido, Andrés, apareció detrás de ella con una bolsa de churros y una sonrisa nerviosa.
—Mamá quería darnos una sorpresa—, dijo él, evitando mi mirada. Sorpresa. Como si no supiera que cada vez que Carmen viene a casa, yo dejo de existir para convertirme en una sombra que limpia, cocina y asiente en silencio.
Carmen dejó el bolso en el sofá y se dirigió directamente a la cocina. —¿Dónde guardas el café?— preguntó mientras abría los armarios sin esperar respuesta. Yo la seguí, sintiendo cómo el nudo en mi estómago se apretaba más y más.
—En el segundo estante, al fondo— murmuré. Ella ni siquiera me miró. Empezó a sacar tazas y platos, moviendo todo de sitio como si la casa fuera suya.
Mi hija pequeña, Marta, entró corriendo al salón con su pijama de unicornios. —¡Abuela!— gritó, lanzándose a sus brazos. Carmen la abrazó con fuerza y le dio un beso sonoro en la mejilla.
—Ven aquí, mi niña bonita. ¿Has desayunado ya? Seguro que tu madre aún no te ha dado nada decente— dijo, mirándome de reojo.
Sentí cómo me ardían las mejillas. Andrés se encogió de hombros y se fue al baño, dejándome sola ante el tribunal de mi suegra.
El resto de la mañana fue un desfile de indirectas y órdenes disfrazadas de sugerencias. —Lucía, ¿no crees que deberías ventilar más el salón?—. —¿Por qué no pones una lavadora mientras yo juego con Marta?—. —¿No tienes otra receta para la paella? Mi hijo siempre ha preferido la mía…—
Yo asentía, tragando palabras y rabia. Me movía por la casa como una autómata, recogiendo juguetes, limpiando migas, poniendo lavadoras. Cada vez que intentaba sentarme cinco minutos a tomar aire, Carmen encontraba algo más que debía hacerse.
A mediodía, mientras removía el arroz en la cocina, escuché a Carmen hablando con Andrés en voz baja:
—No sé cómo puedes vivir así. Cuando yo tenía tu edad, tu padre nunca tenía que pedir dos veces nada. La casa siempre estaba perfecta y la comida lista a las dos en punto.
Andrés no respondió. Yo apreté los dientes y seguí removiendo el arroz como si mi vida dependiera de ello.
La comida fue un desfile de críticas veladas: que si el arroz estaba pasado, que si la ensalada tenía poca sal, que si Marta necesitaba comer más verdura. Yo apenas probé bocado. Sentía un peso en el pecho que me impedía tragar.
Por la tarde, mientras fregaba los platos (porque nadie se ofreció a ayudar), escuché a Carmen hablando por teléfono en el salón:
—Sí, sí, aquí estoy con Lucía… Bueno, ya sabes cómo es ella: muy buena chica pero un poco desorganizada…
Me temblaron las manos y uno de los vasos resbaló y se rompió contra el fregadero. El ruido hizo que todos se giraran hacia mí.
—¿Estás bien?— preguntó Andrés desde el sofá.
—Sí, solo ha sido un vaso— respondí con voz temblorosa.
Carmen se acercó y recogió los trozos del suelo. —Tienes que tener más cuidado, Lucía. Estas cosas pasan cuando una va siempre con prisas.—
No pude más. Sentí cómo las lágrimas me subían a los ojos y salí corriendo al dormitorio. Cerré la puerta y me senté en la cama, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas.
“¿Por qué tengo que sentirme una extraña en mi propia casa?”, pensé. “¿Por qué nadie ve todo lo que hago? ¿Por qué tengo que ser siempre yo la que cede?”
No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando salí ya era casi de noche. Encontré a Carmen viendo la televisión con Marta dormida sobre sus piernas y Andrés mirando el móvil.
Me acerqué despacio y dije lo más firme que pude:
—Carmen, necesito hablar contigo.—
Ella me miró sorprendida. Andrés levantó la vista del móvil.
—Dime, hija.—
Tragué saliva y sentí cómo todo mi cuerpo temblaba.
—Esta es mi casa y necesito sentirme cómoda en ella. Agradezco tu ayuda y tus consejos, pero también necesito espacio para hacer las cosas a mi manera.—
El silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Carmen me miró como si no entendiera lo que acababa de oír.
—Solo quiero lo mejor para vosotros…— murmuró.
—Lo sé— respondí— pero también necesito ser yo misma aquí. No quiero sentirme invisible ni como una criada.—
Andrés se levantó y me tomó de la mano. —Mamá, Lucía tiene razón. Esta es nuestra casa.—
Carmen suspiró y asintió despacio. —Quizá tienes razón… A veces olvido que ya no sois niños.—
Esa noche dormí mejor que nunca. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había encontrado el valor para decir lo que sentía.
Ahora me pregunto: ¿Cuántas mujeres viven así cada día? ¿Cuántas veces callamos por miedo al conflicto? ¿Y si hoy fuera el día en que todas decidiéramos hacernos oír?